Lo que más le gustaba de ella, quitando su bufanda roja, era su forma de mirar. Tenía los ojos tan claros que al sol parecían casi transparentes, y sin embargo, cuando miraba, se volvían de un gris opaco, como el asfalto de las carreteras, como un televisor apagado, como la lápida de granito en la que algún día yacería su cuerpo inerte. Y era imposible saber si era feliz, si había tenido un mal día o si ardía en deseos de besar a alguien, quizás a alguien que conocía el punto exacto donde moría el misterio, el epicentro del temblor de sus huesos.
Desde lejos, lo único que la mantenía viva era la bufanda roja; del color de las pasiones, de los extremos, de la juventud, de los letreros de aviso y de atención. De la sangre y de las cabinas de teléfonos de una ciudad gris como Londres, como ella. La bufanda que se enrollaba en su cuello y caía tan rígida como si de las hebras sueltas colgara un cartel invisible. Mírame.
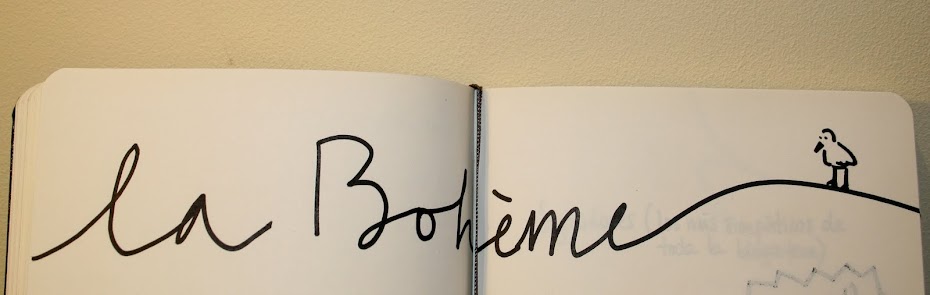
los fans de este blog queremos más!!
ResponderEliminarGordito suaave